
 PLEGARIA A LA VIRGEN, ESTRELLA DE NUESTRA VIDA
PLEGARIA A LA VIRGEN, ESTRELLA DE NUESTRA VIDAPor Antonio DÍAZ TORTAJADA
Sacerdote-periodista
Oh Santísima Virgen,
madre de Cristo y madre de la Iglesia:
Tu eres la estrella en nuestros mares que guía la nave de nuestra vida.
Con alegría y admiración
nos unimos al camino revelado en plenitud por Cristo
y recogido por ti, Madre.
Tu nos has revelado en tu misterio cotidiano
el lado inédito y casi inexplorado del mismo Dios,
cuyas entrañas se describen con las imágenes de una mujer
que se conmueve, agita, gime y da a luz,
quedando atada para siempre a su criatura.
Tu nos muestras permanentemente
el rostro maternal del Padre amoroso y compasivo,
cuya misericordia llega a sus fieles de generación en generación.
Por saber ser hija,
Dios te ha concedido ser testigo e icono de su paternidad.
Tu historia es la historia concreta de un pueblo
que conoce la esclavitud,
la tribulación por el desierto, su infidelidad, el destierro…
Pero, sobre todo, de un pueblo que conoce la Alianza de un Dios,
que es amor total,
su promesa de salvación universal
y su fidelidad misericordiosa de generación en generación.
Desde pequeña has aprendido
a conocer y esperar en Dios Padre como su Salvador.
Eres heredera de una tradición que ha visto
cómo el designio salvífico de Dios se revelaba en sus mujeres:
Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, Ana, Judit, Esther…
como anuncio del cumplimiento
de la promesa hecha a nuestra madre Eva.
En ti, María, se encarna y condensa,
sobre todo, la historia del resto de Israel,
de esos pobres de Dios
que ya no tienen nada que perder
y por ello lo esperan todo del Señor;
que no tienen dónde agarrarse
y por ello están siempre abiertos a la acción de Dios en sus vidas:
Tu has experimentado el amor de Dios,
ese amor misericordioso que te hace siempre nueva,
convirtiéndote en la joven Virgen nazarena
con quien el mismo Dios quiere desposarse.
María, tu nos haces ver que nosotros,
como creyentes,
somos también hijos de un pueblo,
del pueblo de Dios;
y además, de lo mejor de ese pueblo:
del amor de Dios creído y experimentado,
de la confianza en él a través de todas las dificultades.
Una larga cadena de creyentes,
la mayoría anónimos y sencillos,
nos ha ido transmitiendo la experiencia de Dios.
Que seamos capaces de asumir esa tradición,
purificarla y transmitirla a otros.
Dios espera de nosotros
que seamos capaces de hacer una Iglesia
más esposa fiel del Señor,
una Iglesia que reconozca el amor y responda con amor.
En tu corazón la Palabra se hizo carne.
Por eso tu eres, María,
la primera que conoce a Dios como misterio trinitario.
Dios es el Padre de Aquel que tu ha aceptaste llevar en tu seno.
Y el poder del Altísimo que te fecundó es el Espíritu Santo.
Ante la revelación suprema del amor de Dios,
supiste responder también con amor total.
Porque tu no dijiste simplemente «sí»,
sino «hágase tu voluntad»,
como una aceptación de lo desconocido,
como un acto de entrega incondicional
a Aquél por quien eras amada.
Tu pudiste decir «hágase tu voluntad»,
no porque le conocías,
sino porque amabas mucho;
te fiaste de Él.
Y en este diálogo amoroso
fuiste gestando una armonía de voluntades
que permitió que el abandono y la confianza en el Otro
se encarne en lo cotidiano.
Fue la aceptación de un itinerario no marcado,
donde la entrega mutua se renovaba en cada instante
y se entremezclaba con un discernimiento
no exento de dudas y dificultades.
Que comprendemos, Madre del amor hermoso,
que todo nuestro itinerario
es también una historia de amor,
una historia en la que la iniciativa ha sido de Dios,
que se nos revela y nos invita a la confianza.
En la medida en que seamos capaces de fiarnos de Él
y nos abandonamos a sus designios,
Él nos irá descubriendo cada día más
el insondable misterio de su amor.
Pero no somos nosotros los que hemos de marcar
ni el modo ni el ritmo:
Hemos de aceptar «ser llevados»,
y, además, por caminos no siempre previstos ni comprendidos.
Y es que el amor siempre exige morir a mí mismo.
María, estrella que guía nuestra barquichuela,
tu eres aquella que enseña a Jesús a ser humano:
Le enseña a sonreír, a hablar, a responder, a rezar…
le enseña la intimidad, la ternura…
le enseña a mirar y a vivir.
Y Jesús, tu Hijo, aprende a querer.
Es Dios que se deja ser humano por y en un ser humano.
Sólo al pie de la cruz descubrirás el precio
de esta sublime misión de ser madre.
Para ser madre de amor
es preciso convertirse en ofrenda de amor.
Todos somos llamados a ser hijos de Dios
e instrumentos de su paternidad.
Pero, como tu, la participación en la paternidad de Dios
nos exige «darlo todo», hasta el extremo;
nadie puede dar vida sin dar «su» vida.
Es la ley que hemos descubierto en Jesús:
Si no quieres sufrir, no ames, pero, si no amas…
¿para qué quieres vivir?
En Caná, en el Calvario, en Pentecostés,
María tu apareces acompañando a los discípulos.
Y, de escena en escena,
tu función se va desvelando y enriqueciendo.
En Caná comenzaste como madre humana de Jesús
y acabaste siendo intermediaria de la salvación.
En el Calvario,
al identificartee con la suprema entrega de Jesús,
te convirtiste en madre de los discípulos,
engendradora de creyentes.
En Pentecostés,
cuando el Espíritu que poseías desde el principio
se difunde sobre los apóstoles,
te transforma en portadora del Espíritu para los demás,
en Madre de la Iglesia.
Toda esta trayectoria personal de tu historia
nos descubre la función de la Iglesia en nuestro mundo
a la que tu encarnas y representas:
Ser mediadora,
madre de creyentes,
transmisora de la vida del Espíritu.
Pero desde el servicio y la entrega,
desde la asociación a la muerte de Jesús.
La Iglesia, como tu Madre, está llamada a ser fuente de amor,
canal por el que llega el amor del Padre.
Y, para ello, necesita ser también testigo y ejemplo de amor.
María. Madre y Virgen,
la excelsa hija de Sión,
ayuda a todos los hijos, donde y como quiera que vivan,
a encontrar en Cristo el camino hacia la casa del Padre;
tu eres la estrella que indica el camino de nuestra existencia.
Pero eres también algo más:
Icono de la meta,
signo y representación viva del amor del Padre que nos espera.
Virgen valiente,
inspira en nosotros fortaleza de ánimo
y confianza en Dios,
para que sepamos superar
todos los obstáculos que encontremos
en el cumplimiento de nuestra misión.
Virgen madre:
Guíanos como faro esplendente para que vivamos siempre
como auténticos hijos e hijas de la Iglesia de tu Hijo
y podamos contribuir a establecer sobre la tierra
la civilización de la verdad y del amor,
según el deseo de Dios y para su gloria.
Amén.








































































































































































































































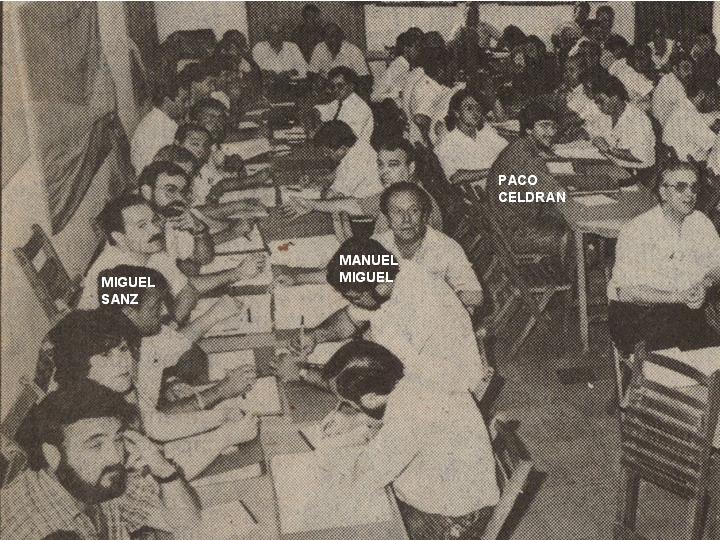




















































No hay comentarios:
Publicar un comentario